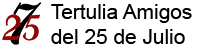El embrujo de Brujas
Autor: Antonio Salgado Pérez
Publicado en el Diario de Avisos el 3 de enero de 2001
Cuando el frío intenso y la lluvia se apoderan de Brujas, esta ciudad recobra, si nos apuran, su proverbial romanticismo, su soledad, su quietud, en esos espacios verdes, en esos recónditos jardines, en ese impresionante museo al aire libre donde se descubren nueve siglos de arquitectura; en esas fachadas, testimonios del pasado glorioso de la ciudad, que aún sigue provista de un considerable valor estético ya que las guerras han dejado casi indemne a esta localidad que en el siglo XIV fue el mayor puerto de Europa para el comercio de la lana y donde banqueros y consignatarios de diecisiete países operaban en ella.
¿Dónde, en tan escasa superficie, existe, como en Brujas, tal manojo de basílicas, catedrales, iglesias, conventos, capillas, centros de arte, palacios, teatros y museos, algunos de los cuales fueron hospicios y hospitales? ¿Quién podría presumir, como simple turista, de haber visto todas las obras de arte, los tapices, muebles, objetos de oro y plata, esculturas y pinturas que albergan la mayoría de estas callejuelas en las que, por ejemplo, nos encontramos con nombres tan desconcertantes como el de la Vía del Asno Ciego?
Que llueva, que truene, que relampaguee. Es la ilusión de los comerciantes de esta sin par ciudad porque así, el turismo, invade sus locales y se atiborra, entre otros curiosos “souvenirs”, de la auténtica creación de Brujas, de su artesanía textil más típica, los encajes, que fue el furor de Europa hasta el siglo XVII bajo el nombre de “encaje flamenco”.
El encaje más fino es el que está hecho en “punto de bruja”, que exige por lo menos entre 300 y 700 husos. Cuando el sol es pródigo en esta ciudad donde la tradición narra que el primer habitante fue un oso, que figura, como símbolo, en sus blasones heráldicos; cuando, como decíamos, la pertinaz llovizna deja de serlo, Brujas, en sus angostas calles, exhibe a sus afamadas encajeras, que deleitan y divierten con el manejo de sus hilos, agujas y husillos.
Por aquí, con frío y lluvia, el turista –abrigándose sus piernas con mantas para evitar la congelación– también se divierte paseándose en las peculiares tartanas, que atesoran cierto señorío y gracejo, donde los caballos llevan enormes “pampers” (léase pañales) evitando así que sus incontroladas heces conviertan en estercolero aquel cuidadísimo adoquinado, donde las ruedas del carruaje proporcionan como una especie de pegadiza musiquilla en aquel entorno donde el tiempo parece haberse anclado; entorno enriquecido con una enorme variedad de puentes y, entre ellos, el de San Juan de Nepomuceno, el santo de Praga, anegado en la Moldava, por haberse negado a traicionar el secreto de confesión. Por cierto, ¿qué tinerfeño, qué gomero, no recuerda los nombres de aquellos dos héroes del cabotaje insular, que respondieron por San Juan de Nepomuceno y Sancho?

Ante tanta maravilla artística nosotros nunca nos olvidaremos de la pequeña escultura, “Virgen con el Niño”, de Miguel Ángel, que se conserva, casi oculta, sin aspavientos ni tipografía mayúscula, en una recoleta capilla de la iglesia Notre Dame, cuya aguja, ágil y elegante, de vertiginosa altura, domina toda la cuidad. De aquella escultura, en mármol blanco, de una infinita sencillez, podríamos decir que muestra silenciosa admiración por Brujas, con su embrujo, siente por todas las artes, tras servirle de cuna a Guido Gezelle, “el poeta más famoso de Las Flandes”.
– – – – – – – – – – – – – –