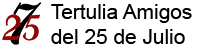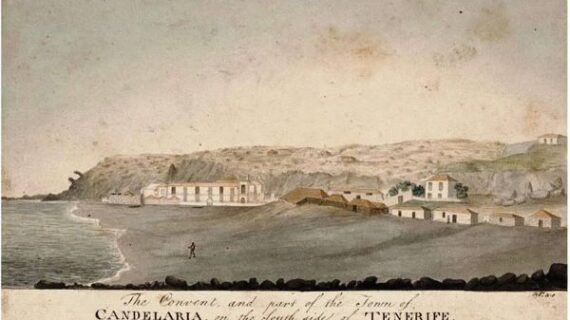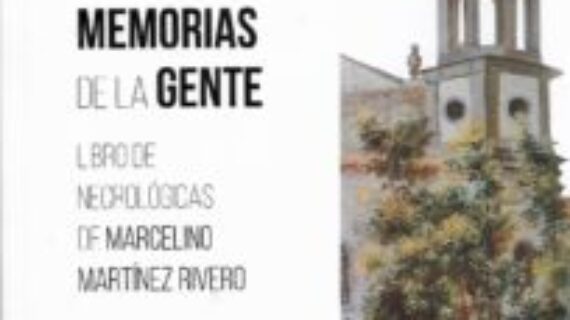Hernán Cortés
A cargo de Emilio Abad Ripoll
(Pronunciada el 24 de abril de 2024 en el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, Almeyda, Santa Cruz de Tenerife)

Quizás no sepan ustedes – y tampoco tenían por qué saberlo- que esta charla era la tercera y última de un ciclo dedicado a Hernán Cortés y que, patrocinado por la Cátedra General Gutiérrez, estaba previsto que se desarrollara a lo largo de 2019 en este mismo salón al conmemorarse los 500 años de la conquista de Méjico.
Aquel ciclo se inició el 26 de abril del citado 2019 con una charla que se refería a la faceta humana de Cortés. Se continuó el 26 de noviembre con el segundo capítulo dedicado a su actuación como militar, a la extraordinaria conquista de un enorme territorio en el continente americano. Y se había fechado para finales de febrero de 2020 una tercera intervención para hablar de la inmensa labor civilizadora que culminó en el nacimiento de una nación. Pero todos ustedes vivieron aquel nefasto año. Pandemia, enclaustramiento general que duró muchas semanas, varios meses más de desconcierto (¿nos reunimos… no nos reunimos?)… y perdimos (y por desgracia en muchísimas otros aspectos de nuestras vidas) casi un par de años, pues antes de darnos cuenta ya estábamos en el 22. Y a rehacer proyectos, ilusiones… vida en definitiva.
A poco de que el coronel Conde se hiciera cargo de la dirección del Centro le hablé del ciclo “interruptus” que a él le interesó vivamente. Pero por una u otra causa, no fue hasta el pasado día 10 (es decir, hace exactamente 2 semanas) cuando decidimos retomar el tema. Se nos presentaban dos opciones:
a) Empezar de cero, es decir volver a la casilla de salida, pronunciar otra vez las conferencias que ya se desarrollaron y luego dar la tercera. Ello suponía un ciclo de tres sesiones.
b) En una sola sesión, hacer un resumen de las dos primeras conferencias para que sirvieran de prólogo a la tercera.
Esta última fue la línea de acción elegida por varias razones, de las que no era la menor la saturación de actividades del Centro.
Y en esas estamos. Lógicamente, mi intervención de esta tarde será más larga de lo que es prudencial y educado, pero se moderará con el café que el Centro nos ofrecerá cuando, tras unos 20 minutos de resumen, nos dispongamos, yo a exponer y ustedes, si gustan, a escuchar la tan retardada tercera charla.
Resumen de las charlas anteriores
Reitero que aquel 26 de marzo de 2019 empezamos el ciclo hablando de Cortés en su faceta humana. Repasamos entonces el nacimiento, en la villa extremeña de Medellín y en una fecha indeterminada de 1485, de un niño que se llamaría Fernando Cortés y Pizarro (¡menudos apellidos!). Su padre, Martín Cortés, llegaría a ser Regidor de la villa.
La localidad recuerda a su hijo con una estatua de Hernán Cortés, de pie, preparado para combatir y con una bandera en su mano izquierda.
No se sabe mucho de su infancia y juventud. Sí que era un niño debilucho y enfermizo que en alguna ocasión estuvo a punto de morir. Con 14 años sus padres lo enviaron a estudiar leyes a Salamanca, pero, por causas desconocidas, dos años después volvía a Medellín. Aseguran que fue bachiller en leyes y que dominaba el latín; que era buen jinete y muy diestro en el manejo de la espada. A sus 17 años pensó dedicarse a la carrera de las armas. Ante él se abrían dos caminos: el que llevaba a Italia, para servir a las órdenes del Gran Capitán, o el que conducía a las Indias, en una gran flota preparada para zarpar en febrero de 1502 y mandada por don Nicolás Oquendo. Se decidió por la segunda opción, pero sufrió la fractura de un pierna al caer de una tapia tras hacer una subrepticia visita a una dama casada. Consecuencia: otro año sabático y luego, ya con 19 años (1504) y con la bendición de sus padres, embarca para América.
Llegó a Santo Domingo para pasar en una gran pobreza los primeros años, pero tras una heroica actuación en una cabalgada a Haití, cambiaron las tornas. El gobernador Oquendo le concedió algunas tierras y una escribanía.
Pasan otros seis años en los que tampoco sabemos mucho de Hernán. Hasta que el Adelantado Diego Velázquez decide conquistar Cuba a principios de 1512. Cortés participa en la aventura, llega a convertirse en tesorero de la administración y, en 1518 se casa con Catalina Suárez. Por ese tiempo, es decir con unos 33 años, se ha convertido socialmente en un triunfador, es rico y propietario de una gran hacienda. Su vida es una novela de capa y espada, en la que no faltan lances amorosos, duelos, conspiraciones para derrocar al ambicioso Velázquez, encarcelamiento, huida por un mar infestado de tiburones… y, sobre todo, alcanza un gran ascendiente en la sociedad de la isla.
Velázquez, pese a desconfiar de ese ascendiente adquirido por Cortés, le ofrece dirigir una expedición para explorar unas tierras recién descubiertas y de las que el Adelantado desea se le nombre Virrey. ¿Por qué Cortés, cuando había otros con mucha más experiencia en el mando militar, como Juan de Grijalba? Además de que Velázquez pensaría que era mejor controlar a Cortés y tenerle como amigo, estaba el tema económico, pues la boyante situación de Hernán sería muy importante para sufragar los gastos de la empresa.
Velázquez se estaba extralimitando al promover una expedición fuera de su área de responsabilidad, lo que era privilegio exclusivo de la Corona, pero temía que otros se le adelantasen (ya había quien, como Garay, estaba explorando la Florida) y sin esperar respuesta a su solicitud a la Corte, fija en un “mandato” las condiciones de su acuerdo con Cortés.
Fíjense, porque este será el meollo de las futuras disensiones entre los dos personajes, que no aparece entre las obligaciones la de “poblar”, pero tampoco se dice que “no hay que poblar”. En la mente de Cortés está ya la idea de crear una fuerza para conquistar y poblar, y así lo dice una y otra vez cuando recluta gente para la expedición. Y en una cláusula general se dice que podrá tomar “cualquier decisión que crea conveniente al servicio de Dios y Su Alteza”.
El 10 de febrero de 1519 se hacen a la mar 10 navíos ( 7 fletados por Cortés y sus socios y 3 por Velázquez). Luego se les unirá otro navío en Veracruz. En cuanto al personal embarcado, hay discrepancias entre los historiadores. Yo me quedo con Bernal Díaz del Castillo que asegura que eran 400 hombres de guerra, de los que 16 lo eran a caballo, 32 ballesteros, 13 escopeteros y 3 artilleros.
En Cozumel se les acerca un soldado español que llevaba 8 años prisionero de los indios. Se llamaba Juan de Aguilar y era de Écija y les va a acompañar, a partir de este momento, durante toda la epopeya, jugando un papel fundamental como intérprete.
En Centla, tras un combate, los derrotados caciques traen a Cortés valiosos regalos, pero en palabras de Bernal Díaz del Castillo: “Eso no fue nada en comparación de 20 mujeres y entre ellas una muy excelente que se dijo Malintzein y que se llamó Marina cuando se volvió cristiana.”
Acaba de aparecer una de las figuras más importantes de la historia de la América española. Doña Marina. Resalta Madariaga que el título de doña no era entonces corriente ni mucho menos (de hecho, ni Cortés ni ninguno de los suyos ostentaba el de don). Pero a ella se le da desde un principio porque “era una gran cacica, hija de grandes caciques y señora de vasallos”, y una señora, aunque fuese india, no dejaba de ser una señora. Hasta ese punto estaban los españoles de aquella época impregnados de un espíritu de igualdad racial.
Al caer el 21 de abril de aquel 1519, por más señas Jueves Santo, seguros ya de que Yucatán no era otra isla caribeña, sino una península de un continente, fondeaba la flota al socaire del islote de San Juan de Ulúa, descubierto 1 año antes por Grijalba. Y al día siguiente, el Viernes Santo desembarcaban y oían misa.
Apenas puesto pie en lo que se llamaría Tierra Firme, hablamos de la creación de la primera ciudad continental americana: la Villa Rica de la Vera Cruz, y de la argucia legal de que se valió Cortés para desligarse de la obediencia al gobernador Velázquez, lo que le granjeará la enemistad eterna de éste -y en buena medida de personas muy influyentes en la Corte, como el casi todopoderoso obispo Fonseca- y le planteará serios problemas en su ambicioso proyecto de poblamiento y civilización del territorio que iría ocupando.
También aquella tarde esbozamos las etapas que configurarían la fase principal de la Conquista, y terminamos con los dos viajes que realizó a la Península, su muerte en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, y la peregrinación de sus restos por España y por Méjico, con un total de 9 lugares distintos de enterramiento.
Pasaron unos meses, y otro 26, pero ahora de noviembre, también de 2019, hablamos del “conquistador”, de la fase más importante y dura de la Conquista de Méjico. A través de mis palabras fueron apareciendo las catorce etapas en que dividí la misma:
– La alianza con los totonacas (hecho que se convertirá en una constante durante toda la campaña: alianza con tribus sojuzgadas a los mexicas para ir debilitando el poder central).
– Las disensiones internas en las fuerzas de Cortés, con el hecho histórico del hundimiento voluntario de las naves.
– La victoria sobre otro reino, y a partir de entonces, y hasta la fecha, firme aliado; Tlascala.
– La matanza de Cholula, uno de los pilares de la Leyenda Negra anticortesiana.
– La primera entrada en la maravillosa capital del imperio mexica, Tenochtitlan, con sus bellos palacios, sus canales y sus riquezas, pero también sus sacrificios humanos, sus ensangrentados templos y sus tzompantlis o pirámides de cráneos.
– La rendición moral del emperador Moctezuma ante Cortés y sus españoles.
– La puesta en marcha de los primeros intentos civilizadores.
– El enfrentamiento con Pánfilo de Narváez y las fuerzas enviadas por Velázquez para detener a Cortés, y la victoria militar de éste, con la contrapartida de las nefastas consecuencias de pérdida de prestigio de los conquistadores ante los indios.
– Los graves sucesos de Tenochtitlán provocados por Alvarado.
– El levantamiento mexica y la muerte de Moctezuma.
– La huida de los españoles y sus aliados tlascaltecas y la trágicamente famosa Noche Triste.
– Hablamos también de la tristeza de Cortés tras la derrota, sus grandes dudas, su sentido de la responsabilidad,
– Y a los pocos días la milagrosa victoria de Otumba, con la consiguiente recuperación de parte del territorio y, sobre todo, de la moral.
– La promulgación de unas Ordenanzas que se consideran antecesoras de las famosas de Carlos III.
– Y, por fin, casi un año después la recuperación de sus fuerzas, la construcción de barcos para navegar por los canales de Tenochtitlan, el largo asedio, entre mayo y agosto de 1521, y la segunda entrada en Tenochtitlan, con la rendición del nuevo emperador Cuauhtemoc.
Terminé aquella charla destacando la misericordia -a la vez que la astucia política- de Cortés con el perdón otorgado a los vencidos mexicas. Nuestro Capitán les comunicaba que había terminado la guerra, les dejaba en libertad (perdonándoles la vida o la esclavitud), les conminaba a olvidar lo sucedido y les invitaba a colaborar en la tarea de construir un país distinto al que conocieron, una nación a imagen y semejanza de aquella que existía al otro lado del océano y que, por eso, se iba a llamar Nueva España.
SEGUNDA PARTE
Entre los bastantes libros que leí o consulté para redactar esta serie de charlas, hubo uno que confirmaba lo que llevaba pensando hacía tiempo. Se trata de Breve historia de Hernán Cortés, cuyo autor, Francisco Martínez Hoyo, resalta lo poco que se ha escrito sobre él tras la caída de Tenochtitlan y escribe que: “A partir de este momento parece que su biografía se acaba. En parte es lógico que la conquista, casi dos años tan intensos, dejen en la oscuridad el resto de su vida. Pero esta inclinación de los biógrafos… es injusta”.
Y tiene razón el señor Martínez Hoyo, porque lo que sucede luego, y no me refiero únicamente al aspecto colonizador o civilizador del territorio ya conquistado, es de una importancia enorme. El fracaso de los intentos de Cortés en busca de otros territorios tan ricos como la Nueva España al Norte, o de explorar el Pacífico buscando una ruta más corta a las Molucas, de los que luego hablaremos un poco, tuvieron una gran influencia negativa en la vida de nuestro personaje.
De modo que, con su permiso, vamos a hablar del nacimiento de Méjico como nación, pero también de todos esos años, tan desconocidos, de la vida de Cortés, que, sí, no alcanzan el esplendor del período 1519-1521, y en los que la suerte parece abandonarle, pero que también son fundamentales para conocer al personaje en cuyo recuerdo nos hemos reunido, con ésta, tres tardes.
Pues bien, había caído Tenochtitlan, la capital del imperio mexica, pero no se debe creer que con ello se había dado fin a la conquista de Nueva España. En otros lugares, bastantes, otros pueblos indígenas también se oponían a los españoles; unos abiertamente, con las armas, otros de manera pasiva, aplicando la política de tierra quemada. No se puede considerar, por tanto, que a partir de agosto de 1521 empezó la paz a reinar en aquella tierra.
Cortés tiene que seguir luchando, no desde luego con la intensidad de los años anteriores, pero a la vez se enfrenta a una tarea muy complicada: la de consolidar lo ya conquistado… y lo que se siga conquistando. Fue Maquiavelo quien, en su libro El Príncipe, avisaba de esa dificultad al escribir: “Cuando se conquistan estados en una región con diferentes lenguas, costumbres e instituciones, aquí sí hay dificultades y hace falta tener grandes suertes y trabajos”
Cortés, en sus Cartas de Relación, va comunicando al Rey sus conquistas, a la vez que le envía ricos presentes como muestra de las maravillas que encierran las nuevas tierras. Llega incluso a sugerir a Carlos I que se coronase Emperador de la Nueva España. Pero a Carlos le basta ya con serlo del Sacro Imperio Romano Germánico, y, constantemente agobiado por los problemas económicos, pragmáticamente valorará más que el oropel de un nuevo título, el oro y la plata que el conquistador le enviaba.
Agradecido, Carlos I nombra a Cortés, por Real Cédula de 15 de octubre de 1522, (aunque como ya comentaremos el interesado no se entera hasta muchos meses después) Gobernador y Capitán General de Méjico, con lo que el extremeño se convierte en la más alta autoridad civil y militar de las tierras que acaba de conquistar y de aquellas otras que puedan serlo en un futuro.
Y como ya había sucedido con otros territorios descubiertos en el Nuevo Mundo, como Cuba y La Española, se aplica a Méjico el mismo status jurídico que establece que aquellas tierras de Tenochtitlan, Tlascala, Cholula, etc no pertenecen a Castilla, sino que, a través de lazos tan vinculantes como la persona del propio monarca y de los Consejos gubernamentales, están unidas a Castilla; es decir, que la nación que está empezando a crear Cortés, levantada sobre las ruinas de antiguas culturas indígenas, es una parte más de España.
Y esta circunstancia adquiere más valor al considerar el hecho individual, humano, de que el indígena, el indio, el antiguo habitante de Cholula, Tenochtitlan o Cempoala pasaba a ser tan súbdito del Rey de España como lo pudiera ser un toledano, un valenciano o un gallego.
En otras partes, no conquistadas por españoles, la suerte de los naturales fue la de los absolutamente sojuzgados, perdida su cultura y situados en un escalón intermedio entre un domador y sus caballos, sin que el nuevo orden establecido por los conquistadores les permitiera la participación más elemental en las tareas organizativas o de dirección del que había sido su país. El caso español es completamente distinto. Desde el principio la situación en los territorios conquistados por España fue claramente contraria. Octavio Paz, en su Laberinto de la soledad escribe refiriéndose a Méjico que “el Estado fundado por los españoles fue un orden abierto”, es decir, con participación de los vencidos y añade que, por ello “la historia de México, y aún la de cada mejicano, arranca precisamente de esa situación”.
Pero, claro, aquel nuevo reino que tenía que levantar Cortés no era probable que naciera por generación espontánea, o como lo hace un árbol silvestre, de una semilla caída al azar. Debía hacerlo siguiendo un planeamiento minucioso. Afortunadamente, en los primeros momentos, en la primera década del XVI, hubo un gobernador de La Española, fraile por cierto, fray Nicolás de Ovando, que ya había diseñado un plan al efecto cuyo esquema se basaba, según nos cuenta doña Mª Elvira Roca en su Imperiofobia y Leyenda Negra en 5 puntos básicos:
a)Poblamiento de los nuevos territorios.
b) Promoción del desarrollo urbano.
c) Estimulación del mestizaje.
d) Elección local de alcaldes y corregidores.
e) Mejora social por méritos.
Pues bien, Cortés siguió, desde el principio, casi al pie de la letra el esquema ovandiano, pues, si recordamos, en la “propaganda” que él mismo hacía para reclutar voluntarios antes de emprender su expedición, figuraba la promesa del “poblamiento”, es decir, del asentamiento, en los territorios que se descubrieran y conquistaran, lo que llevaba consigo el reparto y la adjudicación de tierras y propiedades.
Y si seguimos recordando, apenas pisó los arenales de Ulúa aquel Viernes Santo de 1519, puso la primera piedra de la primera urbe del continente americano, la que debía llamarse la Villa Rica de la Vera Cruz, y hoy conocemos como Veracruz. Y que, inmediatamente, se nombraron alcalde y cabildo elegidos, localmente, por los que iban a ser sus pobladores, los mismos soldados y marineros que habían llegado a la playa.
En cuanto al mestizaje, baste recordar que, incluso antes de lo de Veracruz, tras la batalla de Centla, en la península del Yucatán, los caciques derrotados ofrecen a Cortés varias doncellas que él acepta para sus oficiales. Luego sabemos que este hecho se repetirá continuamente a lo largo de la conquista, deseosos los naturales que sus hijas o hermanas cruzaran su sangre con la de aquellos hombres venidos de Oriente, y nunca oponiéndose Cortés a esos ofrecimientos.
Pero hay que destacar que este hecho del mestizaje no es idea personal de Cortés, ni de fray Nicolás de Ovando; es, ni más ni menos, que una “política de Estado”. Los RR. CC. ya habían recomendado a fray Nicolás, gobernador de La Española como hemos dicho, que: “procure que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias, y las mujeres cristianas con indios, porque los unos y los otros se comuniquen y enseñen para ser doctrinados en las cosas de nuestra fe católica”. Y esa recomendación pasó a convertirse en Cédula Real el 19 de octubre de 1514 en la que explícitamente se ordenaba “que los indios e indias tengan plena libertad para casarse con quien quisieren, así con los naturales como con españoles… y que en eso no se les ponga impedimento…”. En el libro Madre Patria, su autor, el argentino Marcelo Gullo escribe con sorna: “Sinceramente, ¿podríamos imaginarnos a la reina Victoria de Inglaterra sugiriendo al gobernador de Hong Kong que algunos ingleses se casasen con las mujeres chinas y que las mujeres inglesas se casasen con hombres chinos?”
Y para ajustarse más al plan de fray Nicolás, en sus etapas de mando o gobierno, siempre elegirá para los puestos de confianza a los mejores, a los que recompensará con tierras o encomiendas, instaurando un sistema de promoción por méritos que sólo ventajas podría proporcionar.
La construcción de una nueva capital: Méjico
Apenas terminada la reconquista de Tenochtitlan, una febril actividad se extiende por las ruinas, pues Cortés decide levantar sobre ellas la que será la capital de Nueva España. El esfuerzo es ímprobo: hay que retirar miles de toneladas de escombros, se ciegan canales, se desecan ciénagas, se levantan nuevos edificios cuyas piedras hay que traer de muy lejos… Unos critican a Cortés diciendo que se sobreexplota a los indios en aquellas obras, otros, como López de Gómara escribe que, por el contrario, los indígenas trabajaban alegres: “Era mucho de ver los cantares y música que tenían…”.
Cabe preguntarse la causa que impulsaba a Cortés a querer levantar en el mismo sitio la capital del nuevo reino. Y es que su astucia política le lleva a pensar que la ruptura con el mundo azteca no debía ser total, sino que lo bueno, y por tanto aprovechable del régimen anterior, debía tener su continuidad en el nuevo. Él mismo escribe a Carlos V y le dice que como…
… “la ciudad de Tenochtitlan era nombrada… pareciónos que en ella era bien poblar…” y que “como antes fue principal y señora de todas estas provincias, que lo fuese también de aquí en adelante.”
Pero lógicamente, ambas ciudades no se parecerán mucho, pues la nueva se traza al estilo español. Álvaro de Ojeda va a ser el planificador. Surgen las calles rectas, trazadas a cordel, las manzanas cuadradas o rectangulares, las vías urbanas espaciosas, para que se puedan cruzar en ellas dos carruajes y permitan al sol llegar a todas las viviendas; y, claro está, con una hermosa Plaza Mayor flanqueada por el edificio del Cabildo, el de la Audiencia, el Mercado, la catedral, en definida una ciudad castellana, adaptada a la nueva topografía y climatología.
Y también es de destacar, con respecto a esta reconstrucción, y como contrapartida a lo que durante mucho tiempo se hizo en muchos sitios, que como si se tratara de preservar una honrada memoria histórica urbana, Cortés ordena que no se derriben los pocos monumentos prehispánicos que sobrevivieron al asedio. Y, por cierto, cuando se le haga el Juicio de Residencia que debían sufrir todos los gobernantes españoles en América, más de uno le acusará de haber conservado monumentos paganos. Pero Cortés es ya un hombre del Renacimiento y opina que si en Europa se está dando mucho valor a los restos arqueológicos de los clásicos (griegos, romanos..,), también tiene idéntica importancia que en America se conserve lo que queda de los clásicos americanos (mayas, aztecas…).
Tuvo que ser una hermosa ciudad. Hace poco tiempo, en la página web denominada Biblioteca Digital de Méjico, un señor llamado Fernán González de la Vara escribía que:
“Durante siglo y medio, la Ciudad de México fue el centro del reino más rico y poderoso del hemisferio occidental, su dominio llegó a extenderse desde el norte de California hasta el istmo centroamericano, y no había otra urbe en el continente que rivalizara con ella en grandeza y señorío. Aunque era una ciudad compacta para nuestros estándares actuales, estaba llena de joyas artísticas, de enormes conventos y suntuosas iglesias, de mansiones nobles que competían entre sí por ser las más opulentas. Gran parte de este esplendor ha logrado sobrevivir a pesar de los constantes cambios que ha sufrido nuestro centro histórico, pero también una gran parte de las construcciones coloniales han sido destruidas. Es mucho lo que queda y mucho lo que se ha perdido, pero nos alcanza para imaginar cuán fabulosa llegó a ser la capital de la Nueva España.”
Las encomiendas
El sistema de “encomiendas” fue el método seguido en Nueva España (y luego también en Perú y otras partes) para organizar el trabajo de la masa laboral (casi en su absoluta totalidad, indígena).
Un precedente o antecedente de este sistema fue el “repartimientos” (el utilizado aquí, en Canarias), que se había iniciado en plena Reconquista peninsular, cuando entre los bienes que se repartían los cristianos al recuperar territorios de manos de los musulmanes, figuraban los prisioneros que, por tanto, pasaban a ser propiedad del agraciado con el citado repartimiento.
Pero con las encomiendas en América no se trataba de convertir a los nativos en mano de obra gratis o barata, ni mucho menos de esclavizarlos, bajo la déspota mano de un español. Ahora los indios se colocaban bajo la protección de una persona (el “encomendero”), al que se le “encomendaban” aquellos nativos con la obligación de cuidarlos y, especialmente, educarlos en la fe cristiana. Naturalmente, en contrapartida, los “encomendados” debían corresponder con su trabajo al cuidado del encomendero.
Cortés pone en marcha este sistema de trabajo pues conoce bien lo sucedido con los repartimientos en La Española y Cuba, donde la explotación de la población indígena había servido para obtener rápidos beneficios, pero había anulado la posibilidad de un futuro prometedor. En una de sus Cartas al Rey expresa su firme compromiso en que los indios “se conserven y perpetúen”, y entre las normas dictadas para ello destacan el establecimiento del descanso dominical y la prohibición del trabajo de mujeres y niños encomendados.
En la práctica, ¿fue tan idílica esa relación encomendero-encomendado? No, pues no todos los encomenderos actuaron siguiendo las directrices de Cortés (especialmente después de 1524, cuando se dedique a las expediciones de que luego hablaremos o viaje a España), La consecuencia más destacada, que los anticortesianos achacan a la explotación laboral, es el fuerte descenso de la población, que pasa en Mesoamérica de unos 25 millones en 1519 a unos casi 17 en 1532. Claro que omiten el tema de que la mayoría de las defunciones se debieron a la enfermedades traídas de fuera (viruela, sarampión y otras) contra las que la naturaleza de los indios no había creado anticuerpos; a la monogamia, pues ahora, como prescribía la religión católica, cada indio solo podía tener una esposa; y también a las guerras.
Al llegar a este punto, y releyendo lo escrito, llegué a la conclusión de que de mis palabras podría deducirse que toda la población indígena de Méjico quedó absolutamente sojuzgada a los españoles. Y no fue así, ni mucho menos. O también, que había escrito bajo el síndrome del “salvaje bueno”. Y tampoco fue esa mi intención.
Por ejemplo a los tlascaltecas, que recordarán ustedes que, tras ser vencidos en una de las primeras etapas de la conquista, fueron (y siguen siendo) leales a España, se les recompensó con una amplia autonomía, que contemplaba que no podían ser “encomendados” y que conservaban sus instituciones de la época prehispánica. Además, del resto de la población indígena, aquellos caciques que durante la guerra habían colaborado con los españoles, siguieron conservando sus mismas posesiones, en las que trabajaban los mismos que lo hacían anteriormente.
Y con respecto al segundo tema (el del buen salvaje), se suele pasar por alto en la mayoría de los trabajos (Leyenda Negra, al fin y al cabo) que, por parte de los indios, se producían muchos actos de violencia, como robos o sabotajes, contra los encomenderos o sus propiedades, lo que llevaba a estos a reacciones o represiones, como quieran llamarlas, que hacían crecer la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, tampoco eran los indios unos seres angelicales.
Es fácil pensar, y estoy seguro de que a más de uno de ustedes ya se le habrá pasado la idea por la cabeza, que el sistema sería muy difícil de mantener con la enorme desproporción entre conquistadores y conquistados. No era suficiente el mestizaje, aunque creaba un poderoso vínculo de sangre entre unos y otros, y se hacía forzoso aumentar el número de españoles. Cortés envía emisarios a La Española y Cuba, donde la situación no es precisamente halagüeña, ofreciendo tierras a quienes vengan con sus mujeres, Y en este tema, gasta dinero en la Península para que viajen a Méjico “doncellas casaderas”, preferentemente “cristianas viejas o hidalgas”, que ocuparán un lugar preferente en la oferta del mercado matrimonial. Nueva España se convierte así en un foco de atracción poblacional.
Los que vayan llegando recibirán el nombre de “pobladores” para diferenciarlos de los “conquistadores”. Estos nuevos colonos enseguida crean ciudades, cada una con su ayuntamiento propio (recuerden el sistema ovandiano). El gobernador Cortés impulsa el desarrollo económico. Pide a España semillas y los campos de Nueva España empiezan a sembrarse para producir trigo, azúcar, vides… Y en los barcos, además de hombres y mujeres y niños, y de las semillas de productos desconocidos en América, llegan también nuevas especies de ganado: caballos y yeguas, toros y vacas, y, muy importante, ganado porcino, cuya rápida reproducción va a favorecer que el cerdo se convierta pronto en alimento fundamental para la población indígena. Y frailes, de los que enseguida hablaremos…Y libros…. Y enseres… en fin, todo lo que suponía un trasplante de la cultura europea a aquellos nuevos territorios.
Y disensiones, porque surge la ambición por el cargo de prestigio o por la mejor encomienda.
Mientras, Cortés no ha parado. Desde los primeros momentos después de la paz (y aún antes, como sabemos) envía en todas direcciones expediciones que yo calificaría como cívico – militares. Un capitán, 30 ó 40 soldados, un fraile, y unos cuantos “especialistas” (agricultores, cartógrafos, mineros, ganaderos,…) que van a determinar, son sus palabras, “el grandor y el tamaño de la Nueva España”. Estos trabajos y los informes a que den lugar, servirán también para determinar la forma de explotar la riqueza o subsanar las carencias de una zona, y, de gran interés para la Corte, la renta que de ella se podría obtener.
La vertebración
Pero además había que “vertebrar” aquel inmenso país, había que convertir en un solo pueblo aquel mosaico de tribus, naciones, creencias, lenguas…
Para tan magna obra se comienza (ahora que los indios ya conocen la rueda) por las comunicaciones terrestres, y así nacen los “caminos reales”, del que destacará el que fue “eje de marcha” en la conquista: el Veracruz – Méjico, que pronto seguirá hasta el Pacífico con el tramo Méjico – Acapulco. Humboldt los denominará respectivamente el Camino de Europa y el Camino de Asia. Por aquí pasarán las mercancías del Galeón de Manila (lean La Cruz de Plata de Jesús Villanueva) no en tiempos de Cortés, pero sí por rutas que él comenzó.
También posteriormente, pero sí como consecuencia de otras expediciones cortesianas hacia el Norte, nacería el Méjico – Santa Fé, de más de 2.500 kilómetros, declarado hace unos años Patrimonio de la Humanidad.
Y, en esa labor de vertebración, se mejora la salud pública y aparecen las primeras enfermerías y los hospitales. El ya citado Ovando, siguiendo instrucciones de los RR. CC. en las que se ordenaba: “Haga en las poblaciones donde vea que fuera necesario casa para hospitales en que se recojan y curen así los cristianos como los indios” construyó 4 en La Española en 15 años. Como hoy hablamos de Cortés hay que destacar que de los 25 hospitales grandes (pequeños hubo muchos más) que se levantaron en las Indias entre 1500 y 1550, Cortés construyó uno, tan pronto como 1521, en Tenochtitlan, a los que seguirían, también en la nueva capital mejicana, el de la Purísima Concepción (1524), que luego se llamará de Jesús (1528), en el que hoy reposan sus restos, el de San José de los Naturales (1531) y el de San Cosme y San Damián (1534). Y esa inconmensurable labor en pro de la salud pública, tanto de españoles como de indios, se fue repitiendo ciudad por ciudad. ¡Ah! Y con médicos graduados, no solo a cargo de caritativas monjas o frailes, pues desde el tiempo de los RR. CC. se exigían títulos para ejercer la Medicina, que fue la primera profesión sujeta a control jurídico.
Para seguir vertebrando había que añadir el factor cultural. Con Cortés se crean por todo Méjico escuelas y colegios, en los que se estudian incluso las lenguas indígenas y que van a ser las primeras piedras para que en la América Hispana se lleguen a crear más de 20 universidades. Aquí podemos tirar por tierra otro falso mito de la Leyenda Negra recordando simplemente que, en sus respectivos imperios, Portugal y Holanda no levantaron ninguna Universidad, y que si sumamos las creadas por Bélgica, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, en los suyos, en alguna ocasión poderosísimo, no alcanzan la veintena. Y también muy pronto, en 1535, llega a Méjico la primera imprenta, de la que va a salir neseguida el primer libro editado en América, un catecismo bilingüe español-azteca. (del que no se conserva, desgraciadamente, ningún ejemplar) Y a partir de mediados del XVI habrá un comercio constante de libros entre las dos Españas, la europea y la americana (De nuevo les reenvío a La Cruz de Plata de Jesús Villanueva, donde aparece un soldado interesado en leer las últimas novedades de los libros que se editaban en la Península).
La labor de la Iglesia
Dije hace unos minutos que de los barcos también bajaban frailes. Y es que aquí no podemos soslayar la enorme importancia de la riqueza espiritual aportada por España a través de sus misioneros. El primer grupo numeroso (ya vimos que durante la conquista tan solo figuraban en el ejército de Cortés un par de frailes, y en 1523 habían llegado 3 franciscanos) lo compusieron en 1524, fray Martín de Valencia y otros 12 franciscanos. Desde que pusieron pie en tierra su actividad fue extraordinaria, comenzando enseguida por aprender la lengua de los nativos. En cada poblado surge muy pronto una iglesia, y llegan hasta donde han llegado soldados y pobladores.
Cortés desea que los indígenas traten con todo respeto a los frailes y predica con el ejemplo.
Es muy comentado por los biógrafos de Cortés el asombro de los indios cuando contemplan a su poderoso conquistador arrodillado ante aquellos humildes religiosos, besándoles las manos e incluso el borde del hábito. Para los franciscano nuestro personaje va a ser un “general de Cristo” en la labor de llevar la salvación a millones de gentiles.
No hay tiempo para hablar de las “misiones”. América está salpicada de poblados (muchos de ellos hoy grandes urbes) nacidos de la humilde y magnífica labor de cientos de frailes (franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas) a lo largo de varios siglos. Con ellos, el catolicismo se extendió imparable, aunque durante bastante tiempo los indios tuvieron tendencia a reincidir en sus prácticas paganas.
Las relaciones con la Corte
Apenas fundada Veracruz, Cortés había enviado a España a dos emisarios con la primera Carta de relación al rey, y se sabe que sentía una profunda inquietud pues pasaban los meses sin recibir contestación de la Corte.
Por fin, en julio de 1523, un primo suyo, Francisco de las Casas que viene de España, le entrega una cédula real, firmada por Carlos I nada menos que 9 meses antes (el 15 de octubre de 1522) que le llena de gozo, pues comienza así: “Hernando Cortés, nuestro Gobernador y Capitán General de Nueva España…” y además le comunicaba que, apenas tres meses después de regresar de Europa, había hecho llamar a su padre, Martín Cortés (que estaba siendo el gran valedor de nuestro personaje en la Corte) y a sus emisarios, que a través de ellos había conocido mejor su trabajo en las Indias y que había ordenado a Velázquez (recuerden, el Gobernador de Cuba y gran adversario de Cortés) que se mantuviera alejado de los asuntos de Nueva España.
Pero muy pocos días después llegan otras cédulas, (de fechas posteriores en varios meses a la primera) que disipan buena parte de aquel gozo. El rey ha nombrado a dos personajes de largo recorrido en la Corte, Alonso de Estrada y Rodrigo de Albornoz, como tesorero y contador respectivamente de la Nueva España, lo que va a trabar en buena manera la libertad de que disfrutaba Cortés en el manejo de los temas económicos. Por si fuera poco, a él mismo se le fijan sueldo y servidumbre. Y en otra cédula se le dan instrucciones sobre como gobernar aquellos territorios que eran su feudo desde hacía años. Por ejemplo se le ordena que se empezara a adoctrinar en la fe católica antes a los caciques que a sus pueblos respectivos (lo que había hecho Cortés desde un principio) –pero no se comunicaba el más que necesario envío de adoctrinadores, es decir, de misioneros, pese a las peticiones del conquistador-; que se fomentase la cría de ganado para evitar la antropofagia; que se buscase el paso entre los océanos… asuntos, en fin, tomados en consideración por el de Medellín desde los primeros momentos. En resumen, se convertía en un Gobernador… bastante atado.
La traición de Cristóbal de Olid
Estamos ya en 1524 y Nueva España empieza a configurarse, pero aún hay muchas tierras vírgenes al Norte y al Sur, y especialmente de éstas se dice que son muy abruptas, con grandes sierras, ríos y selvas impenetrables, pero que en ellas hay oro y plata en abundancia y, además, existe allí un “paso” de conexión entre ambos océanos.
Cortés organiza dos expediciones. Una por tierra, mandada por Pedro de Alvarado, que acabará conquistando lo que hoy es Guatemala, y otra, prácticamente simultánea, que hará buena parte de su recorrido por mar, y a cuyo frente coloca a unos de sus más valientes capitanes, Cristóbal de Olid, que incluso lo había sacado de un gran aprieto en el sitio de Tenochtitlan. Pero ahora la relación entre ambos no es buena, e incluso algunos dicen que Cortés, con ese mando, quiere apartarlo de su entorno.
Sea como fuere, zarpa Olid con 5 barcos y unos 200 hombres y se dirige a Cuba pues necesita comprar caballos. Primer error de Cortés al ordenárselo, porque una vez en la isla, Olid dirige cartas al gobernador Velázquez y a otros personajes comunicándoles que se había rebelado. Embarca unos 15 caballos y yeguas y de nuevo a la mar, rumbo a las Hibueras, lo que hoy conocemos como Honduras.
Llega a tierra firme, el 3 de mayo, como aquí en Tenerife, pero de 1524, celebran una misa en una bella playa, funda una pequeña población que se llamará Villa del Triunfo de la Santa Cruz y empieza a actuar por su cuenta, con el apoyo de sus hombres. Olid se convierte así en el único capitán de Hernán Cortés que lo traiciona, que quiere hacer lo que ha hecho el extremeño más al Norte… pero Olid no es Cortés. Cuando éste tiene noticias de la traición, envía contra él a uno de sus hombres de confianza, Francisco de las Casas, con 400 hombres y 4 barcos. Se produce un enfrentamiento naval con el resultado de la victoria de Casas, pero muy poco después un fuerte temporal hunde sus barcos y cae prisionero en manos de Olid.
Cortés arde de impaciencia y sin esperar a tener noticias de de las Casas, y ante la duda de que éste, mucho menos experimentado que Olid, pudiese salir vencedor, decide encabezar una expedición de castigo que, además encuentre el dichoso paso entre el Atlántico y el Pacífico. Sí, Magallanes y Elcano habían llegado ya a las Molucas, pero era un viaje muy largo y peligroso que la Corona deseaba acortar en tiempo y riesgo.
Muchos de su entorno cercano quieren disuadirle con el argumento de un posible levantamiento de los indios (que ya empezaban a dar muestras de descontento ante las primeras actuaciones de los burócratas designados por Carlos I), pero él los tranquiliza asegurándoles de que su ausencia será corta. Y escribe al rey: “Me pareció que ya había mucho tiempo que mi persona estaba ociosa y no hacía cosa nuevamente de que V. M. se sirviese… (y) … me pareció que debía entender en algo y salí de esta gran ciudad de Tenochtitlan”. Lo que hizo el 12 de octubre de 1524.
Pero comete otro error, muy grande ahora, en esta desventurada aventura: divide el poder entregando la gobernación de Nueva España a un hombre competente (Alonso de Suazo), pero colocándole un inepto de lugarteniente, Alonso de Estrada, y nombrando Capitán General a Rodrigo de Albornoz. Sus continuas disputas y desacuerdos y su despótico ejercicio del poder, unido a su codicia, van a crear el caos en el tiempo que dure la ausencia de Cortés.
Se emprende la marcha por tierra hacia el Sur, y pese a unas placenteras primeras jornadas, la expedición se va a convertir en un martirio. El territorio es absolutamente hostil: ciénagas enormes y ríos caudalosos infestados de cocodrilos, selvas impenetrables señoreadas por serpientes, escarpadas sierras… y además, indios que arrasan sus propias tierras y huyen a las montañas. Y el hambre, claro. Cortés se había metido en la boca del lobo.
Durante la marcha, que dura meses, se produce otro hecho que alimenta la Leyenda Negra cortesiana. Cortés llevaba en la expedición bastantes indios aztecas, con su emperador Cuauhtémoc y otros principales nobles. Recibe informes de que, ante la penosa situación, los indios están planeando asesinarle y regresar a Tenochtitlan; como siempre reacciona con rapidez. Juzga a Cuauhtemoc y lo ahorca. De entre sus biógrafos, unos censuran esa muerte, mientras que otros (mejicanos incluidos) la encuentran justificada. Hay que destacar que los guerreros del emperador azteca no movieron ni una ceja para evitar su muerte.
Y cuando, por fin, llegan a un poblado español, Trujillo, se enteran de que el viaje ha sido inútil, pues Olid ha muerto. De las Casas lo había apresado y tras un juicio sumarísimo, ordenó cortarle la cabeza.
La vuelta va a ser igual de dantesca. Y al regresar a la capital mejicana, recorridos casi 2.500 kilómetros, ya en 1526, se encuentran con el caos más absoluto. Un cronista escribe que, al conocer la situación, Cortés “comenzó a sollozar”, mientras musitaba “yo me lo merezco porque honré a desconocidos y no a los míos”.
Cortés ha sufrido una dura prueba, a la que ha sobrevivido; no ha ganado un doblón, ni ha conseguido una onza de oro, pero como escribe Martínez Hoyo, ha recibido una gran lección de humildad. “Está convencido de que solo es posible superar ciertas adversidades con la ayuda de Dios”.
Malos tiempos
Su sola presencia (se había corrido la creencia de que había muerto en Honduras) causa una enorme alegría entre la población. Cortés, en plena crisis espiritual se aísla en un convento franciscano durante una semana, y cuando vuelve a la vida pública se percata enseguida de que su influencia política ha perdido importancia. Llega una cédula real que lo suspende de sus funciones (las calumnias están dando fruto en la Corte) y se comunica el envío de un licenciado para someterlo al preceptivo Juicio de Residencia para que diera cuenta de lo efectuado durante su mandato.
Antes de su destitución el rey le había ordenado que enviara barcos en dirección a las Molucas para buscar a la nao Trinidad. Recordarán ustedes que cuando Elcano, en la isla de Tidore decidió regresar a España navegando hacia el Oeste en la Victoria, otra nao, la Trinidad intentó hacerlo hacia el Este, con la intención de alcanzar las costas de América, pero nunca lo consiguió. Ya habían partido dos expediciones en su busca, sin resultado, pero Cortés prepara minuciosamente un plan, fleta 3 barcos y los pone bajo el mando de Álvaro Saavedra.
En 1527, más desgracias. Tiene un fuerte enfrentamiento verbal con el gobernador Estrada como consecuencia de un incidente grave entre criados de ambos, y Cortés es desterrado de la capital mejicana. Acepta disciplinadamente ese castigo, pero no dispuesto a dejarse pisotear, ni a rebelarse como deseaban sus enemigos para aplicarle todo el peso de la ley, viaja a España en 1528. Conocedor de la importancia de una buena imagen, lo hace como un gran señor, dispuesto a impresionar en la Corte, y acompañado de varios caciques indígenas, entre los que figura un hijo de Moctezuma, bautizado como Pedro.
Poco antes ha muerto su gran valedor en las cercanías del trono, su padre, no sin que le hubiese encontrado una novia. Cortés tiene ya unos 43 años y es hora de que estabilice su agitada vida amorosa (había tenido 6 hijos de 6 mujeres distintas, ninguno con Catalina Suárez, su primera esposa legítima). De ellas 4 eran indias y recordemos que el hijo que tuvo con doña Marina, Martín, se ha considerado “el primer mestizo”. Por cierto el bello monumento al mestizaje en Coyoacán fue vandalizado hace pocos años despareciendo el bebé, como pueden ver en cuando quieran en Internet,
La futura señora de Cortés será Juana Ramírez de Arellano, hija de un conde y sobrina de un duque, el de Béjar, otro de los más acendrados defensores de Cortés en la Corte. Con ella tendrá otros 6 hijos, dos de los cuales murieron al nacer,
Carlos I lo recibe una vez y lo visita otra, en ocasión de una enfermedad de Cortés. Le agradece los servicios prestados, le concede escudo de armas y le nombra Marqués del Valle de Oaxaca, lo que le hace señor de más de 20.000 vasallos, además de reponerle en el cargo de Capitán General y autorizarle a descubrir nuevos territorios. Eso sí, asumiendo Cortés los gastos (“Todo a vuestra costa”). Pero como se habrán percatado ustedes, y pese a la insistencia de Cortés -que dicen que llegó a incomodar al monarca- no le otorga poder político -no será gobernador- pues la Corona considera que, por mucho que sea el mérito militar, no está obligada por ello a concederle ese poder político.
Mientras tanto, en la Nueva España las cosas van de mal en peor. Sus enemigos políticos, predominantes en la recién nombrada Real Audiencia, continúan, aún en su ausencia, con el Juicio de Residencia, que toma un cariz muy desfavorable para Cortés, acusado de arbitrariedades en sus años de máximo dirigente. Pero ningún juez lo cierra en América y la enorme pila de documentos se remite al Consejo de Indias, en España.
El regreso a Méjico
En 1530, Cortés regresa casado a Nueva España. Le acompañan también su madre y un séquito de casi 400 personas, entre ellas muchos familiares. Cuando pisa tierra en aquel Veracruz fundado por él 11 años antes, se encuentra con que le espera una orden de la emperatriz Isabel, encargada de los negocios españoles pues Carlos andaba por Europa (eran los momentos de la famosa Dieta de Ausburgo), prohibiéndole residir en la ciudad de Méjico (posiblemente para evitar enfrentamientos con la Real Audiencia). Se aloja en Texcoco, donde sufre una especie de bloqueo que impide incluso la llegada de alimentos. Siguen provocándole en busca de su rebelión, pero él aguanta y tiene que echar mano para sobrevivir de la dote de su mujer. El hambre hace estragos entre los suyos, cuyo número disminuye hasta unos 200. Su madre y su primer hijo legítimo, Luis, mueren y son enterrados juntos, abuela y nieto, en el convento de San Francisco.
Paso por alto más calamidades, como el despojo de vasallos indios y minas, y la imposición de fuertes multas (siempre como consecuencia del resultado del Juicio de Residencia, que recordemos no estaba cerrado), pero quiero reseñar que me asombro de la capacidad de resistencia de aquel hombre, que, por fin, tras varias apelaciones a la justicia ordinaria, consigue algunos éxitos parciales, como la restitución de algo menos de la mitad del patrimonio de Oaxaca que le había concedido el propio rey.
Se establece en Cuernavaca, donde vuelve a hacer gala de sus dotes como hombre de negocios en las explotaciones agrícolas, ganaderas y mineras, y 4 años después, ya en 1535, vuelve a ser económicamente muy poderoso. Pero Cortés no podía estarse quieto, y surgen nuevos proyectos.
Más proyectos
En ese período de recuperación social y económica, en 1532, organizó una expedición a la costa norte del Pacífico. Dos navíos zarparon en busca de otra civilización distinta a las mexicanas, que pudiera estar relacionada con China o Japón, pues Cortés estaba convencido de que desde la parte occidental de América se podía llegar con facilidad al Extremo Oriente. Pero no se obtuvieron resultados positivos.
Sin embargo, mucho más al Sur, un primo de Cortés, un “tal” Francisco Pizarro está en aquellos momentos conquistando otro imperio, el inca, que alberga inmensas riquezas. Al contar con pocos hombres y medios necesita refuerzos y pide ayuda a Cortés, que inmediatamente, en dos barcos, le envía armas, alimentos, hombres y caballos. Aquella petición da pie a que Cortés la considere el pistoletazo de salida para poner en marcha otro proyecto gigantesco; establecer rutas comerciales entre Perú y Méjico, a la vez que intentar, una vez más encontrar el paso, el atajo más corto, para llegar a las Molucas desde el Atlántico. El apoyo a Pizarro es un éxito, aunque no así la navegación hacia el Oeste intentando encontrar otra ruta hacia las islas de la Especias, que termina en trágico fracaso.
En 1535 Carlos I había creado el Virreinato de Nueva España y nombrado su primer virrey a don Antonio de Mendoza, un curtido diplomático. En un principio Mendoza y Cortés, el Virrey y el Capitán General, se llevaron bien, pero las discrepancias empezaron a surgir cuando ambos quisieron ser el único con atribuciones para emprender exploraciones hacia el Norte, lo que parecía ofrecer esperanzadores resultados según los relatos de un explorador, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que llegó a Méjico aquel 1535 con tan solo tres supervivientes de una aventura iniciada en La Florida 8 años antes.
Cortés se adelanta y envía (pese a todos los obstáculos y zancadillas posibles a cargo del virrey) a Francisco de Ulloa a las tierras de lo que hoy es California, pero tras un año de exploración los resultados son decepcionantes, pues aquellas tierras no son tan ricas como las de Méjico.
Pudiera pensarse que aquella exploración era, comparada con la conquista de Méjico como un grano de arroz junto a un balón de baloncesto: prácticamente nada; pero ambas aventuras, hacia el Sur y hacia el Norte, sirvieron para poner las bases y extender el conocimiento geográfico de la costa del Pacífico. Fíjense como lo destaca un geógrafo e historiador mejicano, Miguel León Portilla, al hablar de los esfuerzos e intentos de Cortés en aquellas aguas que todavía se llamaban el Mar del Sur y en las tierras que esas aguas bañaban: “Entre otras cosas, se emprendieron algunas de las primeras construcciones de navíos en el continente americano, se realizaron las más tempranas navegaciones organizadas desde el Nuevo Mundo con destino a Asia, y también, desde puertos mejicanos, al ámbito peruano de América del Sur; se consumó el descubrimiento de California…, se inició la exploración del Pacífico Norte; se elaboró la primera cartografía del N. O. de América…”
Resulta, por ejemplo. que la “isla” de mapas antiguos se convirtió en “península” y, como recuerdo, el golfo de California aparecerá en numerosa cartografía, antigua y actual, mejicana y estadounidense, con el nombre de “Mar de Cortés”.
Segundo viaje a España
Las relaciones Cortés – Mendoza siguieron deteriorándose, hasta el punto de que el virrey ordenó la incautación del astillero de Cortés en Tehuantepec para evitar que siguiese con sus expediciones. Es por ello que Cortés emprende otro viaje a España (estamos ya en 1540) confiando en que el Consejo de Indias le dé la razón en el asunto de la preeminencia en la organización de exploraciones.
Don Hernán creía que la estancia en la Península sería corta, pero se equivocó totalmente: nunca más volvería a ver su Nueva España. El Consejo de Indias estaba desbordado de peticiones para recibir la autorización de expediciones en dirección al Norte de Nueva España, y lo peor, le informan de que Carlos I se inclina por el virrey Mendoza, aunque la última decisión quedaba en manos de la justicia. Claro que, no sé si les suena algo, las alegaciones y contra-alegaciones alargaban el momento del veredicto de manera indefinida.
Cortés piensa entonces que lo mejor es entrevistarse con el monarca, pero no recibe autorización, pues Carlos está en Flandes, aunque le aseguran que regresará pronto. Mas va surgir una oportunidad.
En 1541 Carlos I decide atacar Argel, nido de piratas que asolan las costas españolas de Italia (Sicilia y Nápoles) y las levantinas y andaluzas peninsulares. Prepara una gran flota de 400 barcos y más de 20.000 hombres entre los que figuran Cortés, con dos de sus hijos y una importante comitiva. No es el momento de hablar de aquel fracaso, gestado antes de comenzar con la desacertada elección de las fechas del desembarco, pues se opta por octubre, mes de frecuentes temporales en aquella zona mediterránea. El mar se pone tan difícil que se da la orden de regresar a España, aunque Cortés era partidario de aguantar y seguir hasta el final, aunque se hundieran algunos barcos. Claro que su opinión no llegó siquiera a oídos reales.
Cortés regresa enfermo de cuerpo y alma: Tiene altas fiebres que le hacen recorrer varios hospitales, y no ha podido demostrar su valía militar ni ver al Rey… ni parece que el monarca lo vaya a recibir, pues va a viajar a Alemania de inmediato.
Don Hernán decide regresar a Méjico, pero no le conceden el permiso indispensable hasta que no se conozca el veredicto del Juicio de Residencia iniciado tanto tiempo atrás. Va a Valladolid, donde estaba la Corte, y estará junto al Pisuerga hasta 1545. Envía varios memoriales al Rey que son devueltos sin respuesta. Se reconcome pensando en que él, el conquistador y creador de Nueva España, no parece ser ahora, con sus peticiones, más que un pesado moscón. De vez en cuando hay algún detalle que le levanta la moral, como cuando se le invita, en 1543, a la boda del futuro Felipe II con doña María de Portugal. Muy poco después, en febrero del siguiente año, Hernán Cortés escribe al Rey la que será su última misiva, unas sinceras líneas en las que expresa su frustración:
“Pensé que el haber trabajado en la juventud, me aprovecharía para que en la vejez tuviese descanso, y así ha cuarenta años que me he ocupado en no dormir, mal comer, y a veces ni bien ni mal, traer las armas a cuesta, poner la persona en peligro, gastar mi hacienda y edad, todo en servicio de Dios, trayendo ovejas a su corral, muy remotas de nuestro hemisferio”.
Todo eso pese a los obstáculos que continuamente levantaron ante él…
“… muchos é malos invidiosos que, como sanguijuelas, han reventado hartos de mi sangre”
Y la termina con un duro párrafo:
“No se me cumplió la merced que Vuestra Majestad me hizo, demás destas palabras que Vuestra Majestad me dijo y obras que me prometió, que, pues tiene tan buena memoria, no se le habrán olvidado, y por cartas de Vuestra Majestad firmadas de su real nombre.”
Y se aleja de la Corte para vivir un poco en Madrid y luego en Sevilla.
El final
Cortés siente que la muerte se acerca y no podrá volver a su Méjico del alma.
El 2 de diciembre de 1547, a los 62 años, fallece en su casa de Castilleja de la Cuesta, una localidad sevillana apenas a 7 kilómetros de la capital hispalense.
También es penoso el triste periplo, de muchos años de duración, de sus restos por España y Méjico hasta llegar a su noveno entierro en la iglesia del Hospital de Jesús, en la Ciudad de Méjico, fundado por él. Su situación en la iglesia es algo distinta de la forma en que duermen eternamente los restos de otros personajes nacionales e internacionales de muy inferior talla histórica que Cortés.
Los restos de Cortés descansan en una iglesia a la que, según palabras de su párroco, recogidas por el periodista Javier Brandoli, “nadie ayuda ni quiere hacer nada por ella en este país”. Y es de destacar que ni en el recinto sacro, ni en el exterior o sus cercanías se hace la menor referencia a que allí se encuentran los huesos de quien fuese el creador de la nación mejicana, por lo que los muchos miles de personas que pasan frente a su fachada desconocen quien descansa en aquella iglesia.
Ingenuo de mí, varias veces me he planteado que, dado que la postura oficial de Méjico, expresada tan claramente por su Presidente hace muy poco, era de absoluto rechazo a la figura de Cortés, si cabría la posibilidad de que por parte de España se reclamasen sus restos para que se les diese una más que digna sepultura en nuestra tierra. En contra está el deseo que expresó el propio Cortés de ser enterrado en Méjico. Pero, y para mí es peor, a esa ingenua pregunta mía se opone la pertinaz trayectoria de ignorancia de nuestra Historia, cuando no de desprecio hacia ella, que siguen, desde hace muchas generaciones la mayoría de nuestros representantes políticos. Si vemos lo que ocurrió hace unos 8 años al ceder desde las más altas instancias del gobierno a las pretensiones portuguesas de considerar la primera circunnavegación una empresa conjunta luso hispana, cuando los más destacados investigadores e historiadores certifican que fue una empresa netamente española, no abrigo muchas esperanzas de que, en el caso de Cortés, la respuesta fuese positiva.
El mismo periodista, Brandoli, escribió que…
“… tampoco muchos responsables de los organismos españoles aquí en México tienen ningún conocimiento sobre su tumba. Cortés sigue siendo un tabú entre España y México que parece mejor no agitar.” Y añadía que López Medellín, un estudioso mejicano de la vida de Cortés afirmaba que: “Mover la tumba de Cortés sin generar controversia es imposible. En las familias mexicanas es un problema tocar el tema. Se ha pretendido hacer un olvido forzado, obviar la parte española. … Pero Cortés tiene un papel histórico y fue un personaje formidable”.
Un historiador mejicano actual, Bernardo García, cree que el tema de mover los restos para darles un tratamiento adecuado al personaje, “en manos de un demagogo puede ser un problema”.
Pero gracias a Dios, en ese movimiento renacentista que se va notando en España en pro de combatir sin descanso, con la simple exposición de la verdad, la ominosa Leyenda Negra y hacer que nos sintamos orgullosos de nuestra Historia, con sus luces y sus sombras, como añaden los políticamente correctos, sí, pero con infinitamente más luces que sombras, hay escritores como nuestro compatriota Ricardo Coarasa, que en su libro Hernán Cortés, los pasos borrados, tras destacar la necesidad de acabar con la leyenda negra en el capítulo que afecta al gran extremeño y reivindicar su lugar en la Historia, escribe que:
“México debe asumir tarde o temprano que la conquista de México fue una empresa mexicana liderada por un español”.
Y añade que.
“Cortés tiene claros y sombras, pero protagonizó una de las grandes epopeyas de la historia y no se puede negar que es el padre del México actual, país al que amó como ningún otro conquistador y donde quiso ser enterrado. No es lógico que su tumba, por el valor histórico del personaje, esté escondida. Es una vergüenza para España y México”.
Si se pone uno a considerar lo que llegaría a ser el Virreinato de aquella Nueva España que se inició un Viernes Santo de 1519, con solo unos cientos de metros cuadrados de arenales frente a Ulúa, el asombro supera todo lo imaginable. Y todo se desarrolló gracias el impulso de un hombre, un guerrero y un político como muy pocos caben en la Historia de la Humanidad. Octavio Paz escribió de Cortés que:
«No fue desde luego, un espíritu inmaculado ni un héroe sobrehumano (…) Pero puede decirse de él que era un héroe moderno que conocía bien las doctrinas de Maquiavelo (…) Es un personaje renacentista y un gran fundador»
Un gran historiador y periodista actual, Pedro Fernández Barbadillo escribía el 1 de agosto de 2021 que:
«La obra política de Hernán Cortés, el reino de la Nueva España, tan extenso a su muerte como la Europa comprendida desde Lisboa a Viena, duró 300 años. Concluyó cuando el general Agustín Iturbide se proclamó emperador de México en 1821. Sin embargo, la nación que el extremeño fundó, basada en la religión católica, en el mestizaje de nativos y españoles y en el idioma español, todavía perdura, a pesar de las mutilaciones cometidas por Estados Unidos y los ataques a la esencia mexicana perpetrados por los desastrosos gobiernos nacionales».
Y a mí no me queda más que decirles que me siento orgulloso de ser compatriota de Hernán Cortés, además, claro está, que darles, una vez más, las gracias por su paciencia para conmigo.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –