Investigamos y difundimos la Historia y la Cultura de Canarias por medio del debate y el libre intercambio de ideas
Nuestros Objetivos
- Colaboramos con las instituciones públicas, asesorándolas en temas de Historia y Cultura. - Organizamos y participamos en conferencias, mesas redondas, cursos y exposiciones. - Cooperamos con museos, centros educacionales y otros organismos públicos o privados cuyos objetivos coincidan con los de la Tertulia, así como con el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. - Convocamos becas para trabajos de investigación si dispusiera de recursos para ello. - Colaboramos en publicaciones relacionadas con la Historia y la Cultura de Canarias.
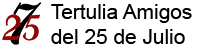

 Acceso directo a libros de la Tertulia
Acceso directo a libros de la Tertulia

